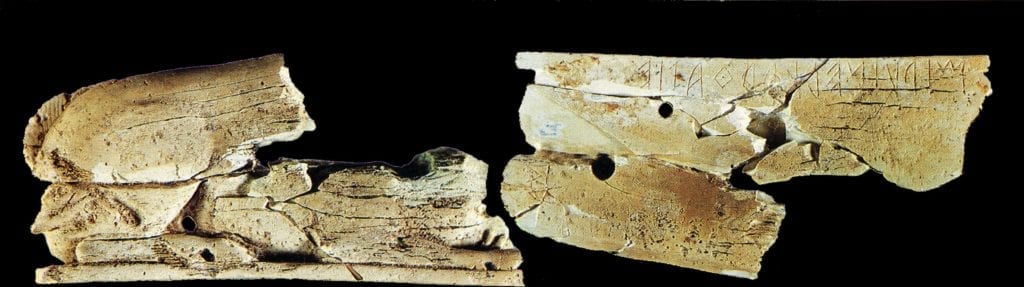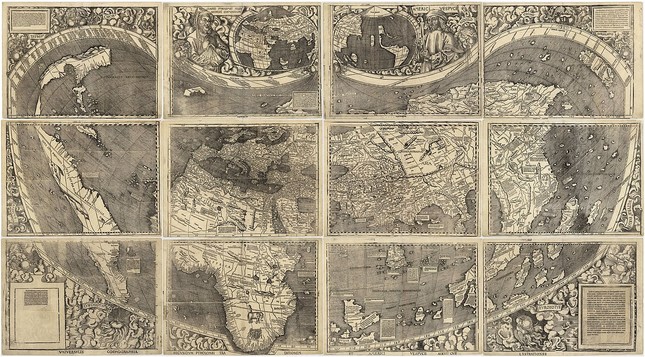En inglés, “pulpo” se dice “octopus”. Esta palabra viene del griego antiguo... O quizás no. Pero si sí viene del griego antiguo, entonces el plural “octopi”, que muchas veces se encuentra en inglés, es incorrecto... ¿o quizás no?
Todo este enredo de ocho patas lo explicaremos hoy en este #LunesDeLenguas
En el Mediterráneo hay muchos pulpos y los griegos antiguos los conocían. Lo sabemos porque los pintaron en algunas vasijas.
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2011/04/15/the-octopus-motif-in-ancient-greek-ceramics/
Pero, ¿cómo les decían?
Una teoría es que los llamaban ὀκτάπους (oktápus) [u ὀκτώπους (októpus)], de “okta” (ocho) y “pus” (pie). Es decir, el ochopiés.
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%80%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82#Ancient_Greek
Pero el problema con esta teoría es que no hay muchas evidencias escritas de que esta palabra fuera la que usaban para el animal.
El léxico de Liddell, Scott y Jones (o LSJ), publicado en 1843, es uno de los diccionarios más respetados de griego antiguo. Según estos muchachos, ὀκτάπους quería decir “de ocho pies”. Pero no quería decir nada sobre los pulpos.
Según una edición del LSJ de 1901, la palabra también se refería a “alguien que tenia dos bueyes y un carro” (porque dos bueyes suman ocho patas).
https://archive.org/details/greekenglishlex00lidduoft/page/1038/mode/2up
Pero en la edición aumentada de 1940 del LSJ aparece una entrada que asegura que uno de los significados de la palabra es “octopus vulgaris”, el nombre científico de pulpo.
Para afirmarlo cita a Alejandro de Trales, un médico que en su “Therapeutica” usa “oktápus” para referirse a un pulpo.
https://i.sstatic.net/e9X6P.png
Pero Alejandro no era griego antiguo sino bizantino y escribió eso en el siglo VI d.C. Entonces no es mucha evidencia de cómo hablaban los griegos antiguos.
Entonces vamos a la otra teoría, que es que los griegos antiguos, a un pulpo, le decían πολύπους (polýpus), es decir, “el de muchos pies”.
El LSJ, para esta palabra, sí tiene una acepción de “pulpo”.
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polu%2Fpous&la=greek#lexicon
Y, para darle mayor fuerza a esta teoría, sabemos que los antiguos romanos, en latín, a un pulpo le decían pōlўpus.
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=polypus
Justo de ahí vienen las palabras de muchas lenguas romances para el animal: pulpo, polipo, poulpe...
Los romanos les copiaron muchas cosas a los griegos, ¿por qué no les habrían copiado cómo decir “pulpo”?
Pero, ¿esto qué tiene que ver con el inglés? Ya vamos para allá.
“Octopus” no desciende del griego antiguo, directamente, sino que viene de la palabra latina “octopus”. Pero esta palabra no era usada por los romanos, sino que fue inventada para el neolatín, una forma de esta lengua, usada desde el Renacimiento, para escribir tratados científicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Neolat%C3%ADn
Una de las obras más famosas publicadas en neolatín es, justamente, el Systema naturæ del sueco Carl Linneaus (Carolus Linnaeus en neolatín) que, en varias ediciones desde 1735, se propuso clasificar y darles un nombre científico (en neolatín, claro) a todos los seres vivos.
En su décima edición (1758) apareció la clase “vermes”, animales entre los cuales figuraba el “octopus”, parte del orden “octopodia”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vermes_in_the_10th_edition_of_Systema_Naturae
La palabra “octopus” seguro ya estaba en uso para referirse a un pulpo antes de esa décima edición, pero fue su publicación la que fijó su significado y la que causó que, eventualmente, se convirtiera en la palabra de uso común para referirse al animal en inglés.
Antes de eso, el inglés tenía otras palabras de uso común, como “preke”, “poor-cuttle”, “pourcontrel”, “eight-armed cuttle”, “devilfish” y (sorpresa) “polypus-fish”, “polyp” y “poulp”.
https://grammarphobia.com/blog/2014/02/octopus.html
Pero íbamos a hablar de plurales y estamos a punto de llegar allí.
En inglés les gusta, a veces, formar el plural de las palabras que derivan del latín o del griego antiguo con los finales que esas palabras habrían tenido en su lengua original (y no con la terminación -s que es común para los plurales ingleses).
Esto sucede por la simple razón de que a algunas personas les suena más elegante.
Pero las reglas de pluralización en griego antiguo y latín son complejas, lo que nos lleva al asunto:
Como les conté en el LdL anterior, el latín es una lengua flexiva, en la que sustantivos y adjetivos cambian sus finales según la función gramatical que cumplan.
https://noblogo.org/lunes-de-lenguas/en-espanol-el-participio-es-una-forma-adjetiva-de-un-verbo
Pero además, las reglas según las que cambian las palabras son diferentes dependiendo de a cuál de las cinco declinaciones pertenezca y a qué raíz tenga la palabra. (En griego antiguo pasa lo mismo, pero sólo tiene tres declinaciones).
Entonces, tanto el latín como el griego antiguo tienen muchísimas maneras de formar un plural.
En inglés contemporáneo usualmente se copian del plural nominativo. Para palabras de la segunda declinación latina, esto quiere decir que el singular que termina en -us se convierte en -i.
“Alumnus”, tanto en latín como en inglés, se vuelve “alumni” en plural.
Y así, por imitación, muchos angloparlantes dirían que el plural de “octopus” es “octopi”.
Como vimos, “octopus” no es una palabra latina, sino neolatina. Y, tras ser acuñada, se volvió parte de la tercera declinación latina. Ahí la raíz del genitivo es “octopod-” (vean el LdL anterior) y el nominativo plural es “octopodes”.
https://en.wiktionary.org/wiki/octopus#Latin
¿Por qué? Porque viene del griego antiguo ὀκτώπους (así los griegos antiguos quizás no usaran la palabra para referirse a los pulpos).
Y en griego antiguo ὀκτώπους (októpus) es de la tercera declinación (griega), su raíz de genitivo es “ὀκτώποδ-” (októpod-) y su plural nominativo es ὀκτώποδες (octópodes).
Por eso, hay quienes proponen que un plural más correcto, en inglés, para “octopus” sería “octopodes”.
¿Pero es más correcto?
En cierto sentido sí, porque “octopus” no deriva de una palabra latina de la segunda declinación cuyo singular termine en -us y su plural en -i.
Pero en otro sentido, ambos plurales podrían ser igual de incorrectos.
Estos plurales parten de la pregunta “¿cómo lo habría dicho un hablante de la lengua en la que se originó esta palabra?”.
Como vimos, un romano antiguo no habría dicho “octopi” ni “octopodes”, sino “polypi”. Y un griego antiguo podría haber dicho “octopodes”, pero probablemente no para referirse a varios pulpos. Para eso quizás habría dicho “polypodes”.
¿Qué es correcto, entonces? Los plurales latinos o griegos en inglés no son obligatorios. Son sólo una preferencia. Pluralizar las palabras con -s siempre es válido.
Y por eso, para el diccionario de Merriam-Webster, “octopi” y “octopodes” son plurales válidos, así como lo es “octopuses”.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/octopus
(Dato curioso, en griego moderno, “pulpo” se dice χταπόδι (chtapódi), que viene, lo adivinaron, de ὀκτώπους).